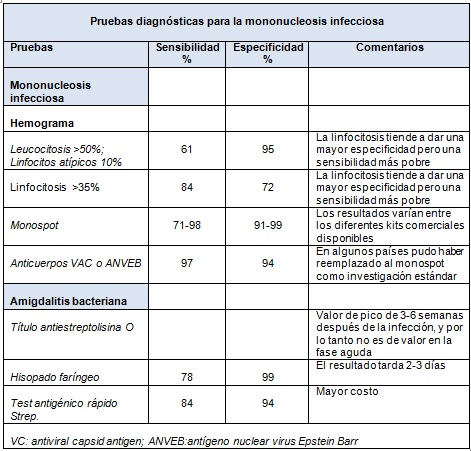Autor/a: Carolyn M. Jenks, Stephen R. Hoff, Leena B. Mithal Neoreviews (2021) 22 (9): e606e613.
El citomegalovirus (CMV) es un miembro de la familia de herpesvirus y es altamente prevalente, infectando a la mayoría de las personas en todo el mundo en la niñez o la edad adulta temprana.1 La prevalencia entre mujeres en edad reproductiva se estima que es del 58% al 79% en América del Norte y 86% a nivel mundial.2,3
Como resultado, el CMV congénito (CMVc) es la infección intrauterina vista más común,4 con una incidencia de aproximadamente 0,5% a 1,3% en los Estados Unidos5,6 y más alta en los países en desarrollo, lo que resulta en alrededor de 20.000 a 30.000 bebés infectados con CMVc en los Estados Unidos cada año.
La transmisión intrauterina del CMV ocurre durante una infección materna primaria o una infección no primaria en mujeres embarazadas seropositivas que resulta de la reactivación del virus latente o de la infección con una cepa diferente; el tipo de infección materna tiene un impacto diferente en los lactantes afectados (Tabla 1). La infección materna primaria confiere un 40% de riesgo de transmisión al feto, mientras que la infección no primaria conlleva un riesgo del 0,5% al 2%. Dada la alta tasa de seropositividad materna, la mayoría de las infecciones por CMVc resulta de infecciones maternas no primarias.7
Los estudios sugieren que las manifestaciones severas en los bebés, incluyendo los déficits neurológicos, es más probable que resulten de la infección congénita posterior a una infección materna primaria, pero las manifestaciones también pueden ocurrir después de una infección no primaria.8,9 Estudios previos han demostrado que aproximadamente 10% a 15% de los bebés con CMVc por infección primaria materna son sintomáticos al nacer y el 25% presenta secuelas a los 2 años. Luego de una infección materna no primaria, menos del 1% de los lactantes con CMVc se espera que sean sintomáticos al nacer y el 8% tendrá secuelas a los 2 años de edad. Sin embargo, un meta-análisis reciente no halló diferencias en la tasa de manifestaciones sintomáticas en infecciones maternas primarias y no primarias (odds ratio agrupado de CMVc sintomático: 0,83, intervalo de confianza del 95%: 0,55–1,27), lo que sugiere que se necesita más recopilación de datos.10
La infección materna en la primera mitad del embarazo se asocia con un menor riesgo de transmisión al feto, pero el riesgo de secuelas graves aumenta si la infección congénita ocurre durante este período. A pesar de los datos epidemiológicos disponibles y dada la sensibilidad limitada y el valor predictivo positivo de las imágenes prenatales, es difícil pronosticar qué bebés tendrán secuelas de CMVc. Esto pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando en esta área.
Para prevenir el CMVc, pueden seguirse medidas preventivas para embarazadas, incluyendo las precauciones estándar (higiene de manos) y limitando el contacto con la saliva de otras personas. No existe una prueba de detección de CMV recomendada universalmente en el embarazo y, hasta la fecha, no hay una intervención comprobada para disminuir la transmisión al feto. Esfuerzos de prevención que están actualmente en estudio incluyen la inmunoglobulina específica para CMV11,12,13,14 (que no ha mostrado resultados de prevención beneficiosos reproducibles), antivirales15,16 (en el caso de infección reconocida por CMV durante el embarazo), y lo que es más importante, el desarrollo de vacunas contra el CMV.17
Las manifestaciones clínicas del CMVc van desde la ausencia de cualquier secuela a corto o largo plazo a la afectación multisistémica.
Los síntomas del CMVc en el recién nacido incluyen cualquiera de los siguientes: anomalías del sistema nervioso central (microcefalia, malformaciones corticales, ventriculomegalia, calcificaciones periventriculares y/o quistes germinales), hipoacusia neurosensorial (HNS), coriorretinitis, hepatoesplenomegalia, transaminitis, hiperbilirrubinemia directa, petequias/trombocitopenia y restricción del crecimiento intrauterino (RCIU). Los pacientes con HNS identificados poco después del nacimiento sin ninguna otra manifestación clínica se clasifican como un subgrupo de infección asintomática. Un 5% a 15% adicional de los lactantes con CMVc que son asintomáticos al nacer y sin HNS desarrollarán secuelas de inicio tardío, siendo la más común la HNS.
Dado que la HNS es la secuela más frecuente del CMVc, no sorprende que el CMVc sea la causa no genética más común de pérdida auditiva en niños, representando alrededor de una cuarta parte de los casos. La HNS ocurre en el 20% al 65% de los bebés con CMVc sintomático y en el 6% al 25% de los bebés con CMVc asintomático (esto incluye bebés con HNS aislada poco después del nacimiento y aquellos pacientes que desarrollan HNS de inicio tardío).18,19 La pérdida auditiva varía de leve a profunda, puede ser unilateral o bilateral, y puede ser estable, progresiva o fluctuante. Para los bebés afectados con HNS, la pérdida rara vez mejora con el tiempo y la mayoría de los niños con HNS (tanto sintomáticos como asintomáticos) finalmente tienen progresión de la pérdida.20,21,22
El inicio de la pérdida auditiva puede retrasarse y ocurrir durante los primeros años de vida.19,20 Además, los pacientes afectados que presentan pérdida auditiva unilateral tienen un alto riesgo de desarrollar HNS en el oído contralateral. Entre los casos sintomáticos de CMVc, RCIU, petequias, microcefalia y hallazgos anormales en las neuroimágenes se asocian con HNS.23,24,25,26 Entre los lactantes asintomáticos con CMVc, la prematuridad y el bajo peso al nacer se asocian con HNS.18,27,28 No existe un método confiable para predecir qué niños con CMVc desarrollarán HNS.
La morbilidad a largo plazo en pacientes con CMVc resulta de la discapacidad neurológica e incluye parálisis cerebral, deficiencias motoras/cognitivas y trastornos convulsivos. Además, puede ocurrir discapacidad visual, tanto por manifestaciones oculares como por ceguera cortical. La mortalidad entre los lactantes con CMVc sintomático en los Estados Unidos se estima en menos del 5%.29,30
Las pruebas para CMVc deben realizarse dentro de las primeras 3 semanas después del nacimiento para distinguir la infección congénita de la adquirida después del nacimiento (adquisición a través de la saliva o la leche materna). La infección posnatal por CMV no tiene la misma constelación de síntomas o riesgo de pérdida auditiva que el CMVc,31 aunque el CMV postnatal puede causar enfermedad clínica, particularmente en bebés prematuros.32 Así, los dilemas de diagnóstico y tratamiento se pueden evitar con pruebas neonatales tempranas para CMV. Los programas de detección pueden ser dirigidos (es decir, solo evaluar a los recién nacidos con signos o síntomas sospechosos de infección por CMVc) o universales (es decir, evaluar a todos los recién nacidos).
> Detección dirigida
En este momento, la detección dirigida para CMVc es cada vez más común en los Estados Unidos. En este enfoque, los recién nacidos con anomalías sospechosas de CMVc se analizan para CMV. Aunque algunos recién nacidos diagnosticados a través de la detección no cumplirán con los criterios para el tratamiento antiviral, las pruebas dirigidas de rutina permiten a los recién nacidos que son diagnosticados con CMVc someterse a una evaluación completa (imágenes cerebrales, pruebas de laboratorio y examen oftalmológico).
Después de una evaluación completa, el médico puede evaluar si el tratamiento está indicado y, de ser así, iniciar la terapia dentro del plazo adecuado. Además, los bebés con CMVc que no califican para el tratamiento antiviral después del nacimiento pueden ser monitoreados adecuadamente (ej., pruebas audiológicas repetidas) y pueden tener la oportunidad de inscribirse en ensayos clínicos. Las implicaciones éticas de este enfoque específico han sido revisadas previamente.33
El cribado dirigido a la audición para CMVc se centra en los bebés que tienen una prueba de audición anormal durante la hospitalización del recién nacido.34
Muchos estados tienen una legislación que exige a los hospitales que proporcionen a los padres de bebés que fallan en su examen auditivo información sobre el CMVc y la oportunidad para testearlo. Algunos sistemas de salud tienen políticas para pruebas reflexivas de CMVc en recién nacidos que fallan en las pruebas auditivas antes del alta hospitalaria. Algunos estados tienen legislación que exige la prueba de CMVc en recién nacidos con sospecha de deficiencia auditiva como resultado del cribado auditivo de rutina del recién nacido. En general, los padres encuestados parecen apoyar la detección neonatal sistemática para CMV.35 El cribado dirigido para CMVc en bebés con deficiencia auditiva es particularmente útil porque la ausencia de otras anomalías encontradas en pacientes con CMVc sintomático no descartan al CMVc como posible causa de la pérdida auditiva.
Algunos expertos abogan por que los médicos investiguen causas adicionales de pérdida auditiva entre los pacientes con prueba de audición fallida y un diagnóstico de CMVc para identificar causas superpuestas de pérdida auditiva. Las causas genéticas de pérdida auditiva se han informado en un pequeño porcentaje de esta población.36,37 El descubrimiento de una posible causa adicional de pérdida auditiva puede afectar el análisis de los posibles riesgos y beneficios del tratamiento antiviral para CMVc, particularmente si el bebé no tiene otras manifestaciones de CMVc.
La detección dirigida ampliada es otro enfoque mediante el cual se realiza la prueba para CMVc en bebés que tienen hallazgos consistentes con CMVc (diferentes a la HNS) incluyendo trombocitopenia/petequias, hiperbilirrubinemia conjugada, hepatoesplenomegalia, hepatitis, RCIU, pequeño para la edad gestacional, microcefalia, erupción consistente con CMVc, ecografía cerebral anormal con ventriculomegalia inexplicable o calcificaciones periventriculares.
La detección dirigida tiene 2 aspectos clave que pueden optimizar el diagnóstico oportuno de CMVc: - Detección antes del alta hospitalaria del recién nacido, si es posible (reconociendo que, en el caso del screening auditivo, un subconjunto de pruebas de audición neonatal puede fallar y que repetir la prueba semanas después del nacimiento podría ser normal).
- Consideración del CMVc y detección temprana en la UCIN, antes de las 3 semanas de edad, incluso en recién nacidos prematuros.
|
> Detección universal
El CMV congénito es una de las principales causas de discapacidad infantil y tiene una incidencia notablemente más alta que los trastornos que están actualmente incluidos en los programas de tamizaje neonatal.38
Sin embargo, el CMV no está incluido actualmente en ningún programa estatal de evaluación de recién nacidos.
El cribado auditivo universal para recién nacidos mejoró la detección temprana de la HNS y aumentó la identificación temprana de lactantes con CMVc; sin embargo, una proporción significativa de bebés con CMVc se pierden porque la pérdida auditiva puede presentarse más allá del período neonatal.39 Esto proporciona una justificación para la detección universal del CMV en recién nacidos,38,40,41,42 lo que conduciría a un diagnóstico rápido y a una evaluación completa de todos los lactantes con CMVc. Este enfoque universal identificaría a los niños que necesitan un seguimiento audiológico y del desarrollo prospectivo para detectar manifestaciones de aparición tardía.
Además de los resultados de salud y los beneficios para la calidad de vida, un estudio de análisis de costos concluyó que la detección universal para CMVc sería rentable y resultaría en ahorros netos de atención en salud.43 Aunque el foco debe permanecer en los lactantes sintomáticos que se benefician con el tratamiento, la detección universal también permitiría a las familias con bebés afectados tomar decisiones informadas sobre las opciones de tratamiento disponibles. Las opciones para un enfoque de detección universal incluyen la detección en todos los neonatos durante la hospitalización por nacimiento o programas de detección neonatal basados en departamentos de salud pública; las modalidades de prueba específicas se discuten a continuación.
El estándar de oro histórico para la detección del CMV a través del cultivo ha sido reemplazado con pruebas de reacción en cadena de ADN polimerasa (PCR) en muestras de orina, saliva o sangre.
En comparación con el cultivo viral, la PCR proporciona resultados más rápidos, es más sensible y requiere solo 1 muestra. La PCR para CMV en orina es la prueba más sensible y específica. La saliva (hisopado bucal) puede ser una muestra más conveniente para recolectar en recién nacidos y tiene una alta sensibilidad pero una especificidad ligeramente menor.44,45,46 Son posibles los resultados falsos positivos con las muestras de saliva debido a la eliminación viral en madres seropositivas con infección previa por CMV; por lo tanto, las muestras de saliva deben recolectarse 1 a 2 horas después de la lactancia materna para minimizar esta probabilidad.47
La PCR en saliva se usa comúnmente como una prueba de detección en guarderías porque las muestras son fáciles de obtener. Actualmente se están validando plataformas de detección rápida utilizando muestras agrupadas de saliva que pueden ayudar a facilitar un diagnóstico expedito.48,49 Se debe confirmar un resultado positivo de PCR en saliva con una prueba repetida (preferiblemente PCR en orina).
En lactantes con CMVc, la PCR en orina seguirá siendo positiva durante meses, pero la ventana para el diagnóstico definitivo de infección congénita es un resultado positivo de PCR en orina dentro de las primeras 3 semanas después del nacimiento; un resultado positivo de PCR en orina más allá de este período podría también ser compatible con una infección por CMV adquirida posnatalmente. No hay una función clara para las pruebas de CMV IgG/IgM (anticuerpos) en el lactante porque la presencia de anticuerpos IgG maternos confundirá los resultados, y la prueba de CMV IgM tiene un valor predictivo limitado.
Si la evaluación para CMVc ocurre más allá de las primeras 3 semanas después del nacimiento, puede ser útil la prueba de CMV usando una gota de sangre seca obtenida durante las primeras 3 semanas de edad y almacenada para los programas de evaluación neonatal. Estudios previos han informado una menor sensibilidad de esta prueba, pero estudios más recientes muestran una sensibilidad mejorada, y puede ser apropiada para el diagnóstico retrospectivo en lactantes y niños con sospecha de infección por CMVc.50,51 Las tarjetas con gotas de sangre seca son guardadas actualmente por los departamentos de salud durante períodos variados de tiempo antes de que se desechen y deben solicitarse y recuperarse con permiso de la familia.
El pilar del tratamiento antiviral para la enfermedad por CMVc incluye ganciclovir intravenoso y su profármaco oral valganciclovir.
El beneficio del tratamiento se ha demostrado en ensayos clínicos de lactantes sintomáticos con CMVc (definido por la presencia de al menos 1 síntoma de enfermedad de órgano diana relacionado con el CMVc) con inicio del antiviral en el primer mes después del nacimiento. En 1997, un ensayo clínico de fase II informó una mejora en los resultados auditivos después de 6 semanas de ganciclovir en lactantes sintomáticos con CMVc.52
Posteriormente, un estudio de fase III en bebés sintomáticos con CMV con afectación neurológica informó mejores resultados auditivos (evaluados a los 6 meses a 1 año)53 y de secuelas del neurodesarrollo.54 Además, la farmacocinética de valganciclovir oral resultó ser equivalente a ganciclovir intravenoso.55,56 En 2015, un estudio controlado aleatorio de fase III comparó bebés sintomáticos con CMVc que recibieron 6 semanas versus 6 meses de valganciclovir.57
El tratamiento más largo resultó en mejores resultados de audición y puntajes de desarrollo neurológico a los 24 meses de edad.57 El efecto adverso más importante de ganciclovir y valganciclovir es la neutropenia, que es dosis dependiente y reversible. Los efectos secundarios adicionales pueden incluir trombocitopenia, anemia, insuficiencia renal y transaminitis. Teóricamente, este tratamiento podría conllevar un riesgo de teratogénesis, carcinogénesis e infertilidad masculina, que se han observado en estudios con animales.58
Según los datos de ensayos clínicos, se recomienda el tratamiento antiviral en bebés con CMVc sintomático (al menos 1 síntoma de enfermedad de órgano blanco relacionado con CMVc). Cabe destacar que estos ensayos incluyen un bajo número de lactantes con enfermedad levemente sintomática. En 2017, se publicaron recomendaciones de consenso, que recomendaban el tratamiento de lactantes con enfermedad por CMVc con síntomas de moderados a graves, excluyendo pacientes con HNS aislada o enfermedad sintomática leve.59 El CMVc moderado a grave se define como lactantes que presentan múltiples manifestaciones de enfermedad incluyendo trombocitopenia / petequias, RCIU, hepatitis, hepatoesplenomegalia o afectación del sistema nervioso central (microcefalia, anomalías radiográficas clásicas, coriorretinitis).
La HNS se considera como evidencia de compromiso del sistema nervioso central si hay otras anomalías que sugieran enfermedad por CMVc. Un bebé que tiene HNS sin otras aparentes manifestaciones de CMVc se clasifican como con “infección asintomática con HNS aislada.”
La infección por CMVc levemente sintomática incluye lactantes con manifestaciones como un recuento plaquetario bajo aislado que resuelve rápidamente o una transaminitis leve. Idealmente, el diagnóstico de CMVc y la elegibilidad para el tratamiento deben ocurrir en el primer mes después del nacimiento. Si está indicado, el tratamiento debe iniciarse al mes de edad con una duración del antiviral de 6 meses. Un resumen de este enfoque de tratamiento se proporciona en la Tabla 2.
Algunos escenarios clínicos requieren la opinión de expertos y la discusión con las familias para determinar si se debe iniciar el tratamiento antiviral. Factores que influyen en el tratamiento incluyen el espectro/gravedad de la HNS; hallazgos asociados con, pero no patognomónicos para CMVc (tales como lesiones quísticas periventriculares); y confianza en el diagnóstico de CMVc cuando el plazo de prueba está más allá de las 3 semanas de vida.
La consulta con un infectólogo puede ser importante y útil en la interpretación de los datos, para determinar una decisión de tratamiento y asesorar a las familias. Durante las discusiones de toma de decisiones compartidas con las familias sobre el inicio de valganciclovir, los médicos deben ser transparentes sobre el nivel de evidencia, la aplicabilidad en el escenario individual del paciente y los posibles efectos adversos del tratamiento.
La comunidad científica también debe comprometerse a generar datos de alta calidad para guiar el tratamiento basado en la evidencia de los bebés con CMVc. La demora en el inicio de la terapia, el tratamiento de más de 6 meses de duración por enfermedad muy severa, el tratamiento de la HNS aislada o de inicio tardío, y el tratamiento de la enfermedad leve o asintomática están siendo estudiados activamente y podría ser de gran beneficio.60,61,62
Antes de iniciar el tratamiento, la evaluación completa de los bebés con CMVc debe incluir examen físico, hemograma, niveles de bilirrubina y transaminasas, evaluación de la función renal, imágenes cerebrales (ecografía, tomografía computarizada o resonancia magnética, con la ecografía considerada de primera línea para bebés sin síntomas neurológicos o microcefalia), examen oftalmológico y una evaluación audiológica diagnóstica completa.
Los bebés que están recibiendo medicamentos antivirales deben ser monitoreados de cerca con hemogramas frecuentes con recuento diferencial incluyendo recuento absoluto de neutrófilos (típicamente semanal o quincenalmente para el primer mes(es) de tratamiento, luego mensualmente durante la duración del tratamiento), así como control de rutina de las transaminasas y la función renal.
| Monitoreo audiológico y terapias para la HNS |
La incidencia de la pérdida auditiva progresiva y fluctuante y de aparición tardía requiere vigilancia audiológica continua de todos los pacientes con CMVc.
A pesar de los intentos por identificar los factores de riesgo de pérdida auditiva, no es posible predecir cuáles pacientes con CMVc desarrollarán pérdida de audición de inicio tardío o qué pacientes con pérdida auditiva corren el riesgo de una mayor progresión. La evaluación audiológica debe completarse cada 6 a 12 meses con la consideración de pruebas más frecuentes durante el primer año.22,63 Se recomienda el monitoreo audiológico rutinario hasta la edad de 4 a 6 años en pacientes con CMVc, después de lo cual se puede reanudar el control auditivo habitual (típicamente realizado en la escuela) en aquellos sin pérdida auditiva.19 Los niños con HNS deben someterse a rehabilitación auditiva, con amplificación e intervención temprana en el desarrollo del habla, para optimizar los resultados auditivos y prevenir retrasos en el habla y el lenguaje.
El implante coclear es un tratamiento eficaz para pacientes con HNS severa a profunda y sordera. Los beneficios del implante coclear están bien establecidos e incluyen la mejora en los umbrales auditivos, la percepción del habla y la expresión del habla.64,65,66,67 En pacientes con CMVc y HNS unilateral, se recomienda el implante coclear temprano en el oído con HNS debido al alto riesgo de progresión de la HNS en el oído contralateral. Esto también ayuda a prevenir un período prolongado de privación auditiva y un mayor retraso en el desarrollo. Los niños con discapacidades adicionales, incluyendo deterioro neurológico, también pueden beneficiarse con el implante coclear.68
La infección por CMV es una infección congénita común con un espectro de manifestaciones y morbilidades significativas en un subconjunto de lactantes afectados. Las secuelas de inicio tardío, especialmente la HNS, pueden ocurrir en bebés con CMVc que son asintomáticos o sintomáticos al nacer. Un enfoque de cribado amplio y rápido es fundamental para identificar a los recién nacidos afectados por CMVc para garantizar que se realice una evaluación completa y, cuando corresponda, se inicie el tratamiento con medicamentos antivirales.
La ventana crítica para el diagnóstico oportuno y definitivo es dentro de las primeras 3 semanas después del nacimiento utilizando PCR para CMV en saliva u orina, con una PCR en orina confirmatoria recomendada en el caso de una PCR en saliva positiva. Una evaluación completa de los bebés con CMVc incluye examen físico completo, hemograma, pruebas de función hepática y renal, neuroimágenes, evaluación oftalmológica y pruebas audiológicas.
El tratamiento antiviral puede mejorar la audición final y los resultados del desarrollo neurológico en los bebés sintomáticos con manifestaciones moderadas a severas de CMVc, y actualmente se están realizando estudios activos para entender si otros lactantes con CMVc pueden beneficiarse del valganciclovir. Los bebés que no son tratados con antivirales requieren vigilancia audiológica para pérdida de audición de inicio tardío y/o progresión de la HNS. Para los pacientes con pérdida auditiva, el inicio rápido de terapias intervencionistas, el aumento de la audición y, en el caso de pérdida severa a profunda, el implante coclear, pueden mejorar los resultados.
Tabla 1. Impacto en los lactantes con CMVc como resultado de la infección materna primaria frente a la no primaria5,6,7,8,9
| Impacto de la infección | Infección materna primaria por CMV | Infección materna no primaria por CMV |
| Riesgo de neonato infectado por CMVc (ej. Transmisión congénita) | 30%–50% (30% primer trimestre; 40%–70% tercer trimestre) | 0,5%–2% |
| Sintomático al nacimiento | 18% | <1% |
| Severidad típica de la enfermedad infantil | Más severa (particularmente con infección primaria en el primer trimestre) | Menos severa |
| Secuelas para la edad de 2 años | 25% | 8% |
| CMV=citomegalovirus; CMVc=citomegalovirus congénito |
Tabla 2. Recomendaciones de tratamiento antiviral (valganciclovir)59
| Indicación de tratamiento |
Lactantes con CMVc sintomático de moderado a grave.
No se recomienda de forma rutinaria para la infección por CMVc sintomática leve o la HNS aislada. Puede considerarse caso por caso.
Terapia no recomendada para infección asintomática por CMVc. |
| Régimen de tratamiento |
Tratamiento con valganciclovir oral durante 6 meses.
Inicio del tratamiento idealmente dentro del primer mes después del nacimiento.
Control con hemograma, incluyendo recuento de neutrófilos y plaquetas, hepatograma y función renal durante el tratamiento. |
| Categorización de la enfermedad por CMVc neonatal |
CMVc sintomático de moderado a grave:
Múltiples anomalías compatibles con CMVc que pueden incluir trombocitopenia/petequias, RCIU, hepatitis (transaminasas o bilirrubina directa elevadas), hepatoesplenomegalia.
Compromiso del sistema nervioso central que puede incluir microcefalia, anomalías en las imágenes consistentes con CMVc (ventrículomegalia, calcificaciones, malformaciones corticales), coriorretinitis, HNS (junto con otros hallazgos)
CMVc sintomático leve:
Manifestaciones leves y transitorias aisladas, como recuento bajo de plaquetas, nivel elevado de alanina aminotransferasa o RCIU aislado.
CMVc asintomático con HNS aislada:
Sin manifestaciones que puedan estar relacionadas con CMVc, pero con presencia de HNS.
CMVc asintomático:
Sin anomalías aparentes que sugieran enfermedad por CMVc y con audición normal en el período neonatal. |
| CMVc=citomegalovirus congénito; RCIU=restricción del crecimiento intrauterino; HNS = hipoacusia neurosensorial |
El CMV congénito es la infección intrauterina más común, y puede ocurrir durante una infección materna primaria o una infección no primaria en embarazadas seropositivas por reactivación del virus latente o la infección con una cepa diferente, teniendo un impacto diferente en los lactantes afectados.
La infección materna en la primera mitad del embarazo se asocia con un menor riesgo de transmisión al feto, pero con un mayor riesgo de secuelas graves si la infección ocurre durante este período.
Es importante implementar un screening amplio y rápido para identificar a los neonatos afectados, realizar una evaluación completa y, cuando corresponda, iniciar el tratamiento con antivirales. Para prevenir el CMVc, pueden seguirse medidas preventivas, como la higiene de manos y evitar el contacto con la saliva de otras personas.
No existe una prueba de detección de CMV recomendada universalmente en el embarazo y, hasta el momento, no hay una intervención comprobada para disminuir la transmisión fetal. Se está trabajando actualmente en nuevas modalidades de tratamiento, y en el desarrollo de posibles vacunas contra el CMV.
Traducción, resumen y comentario objetivo: Dra. María Eugenia Noguerol